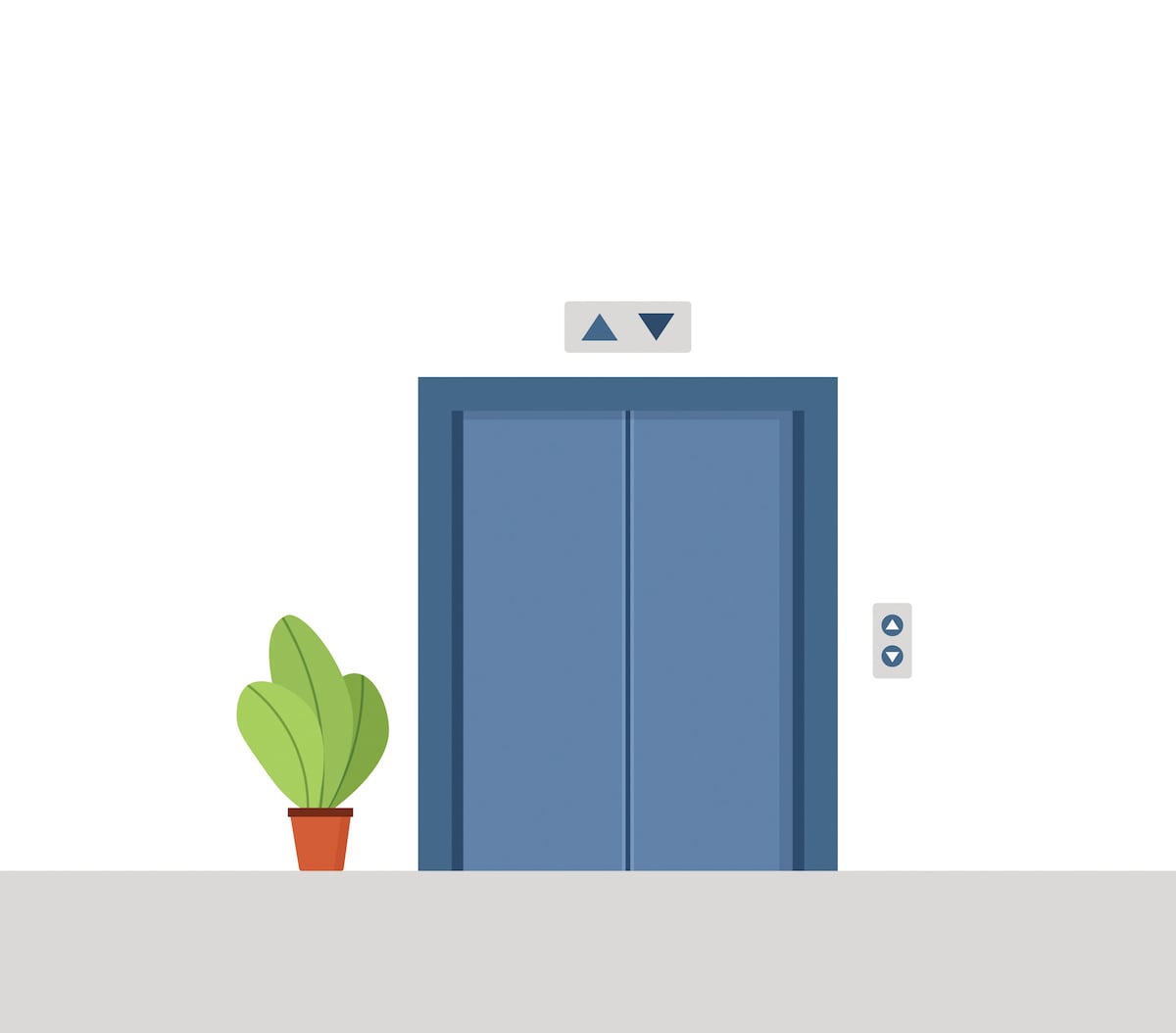Hace unos días salía yo de una conferencia en uno de los salones del segundo piso del Tribunal Electoral, cuando me asaltó una señora. O debería decir, me saltó casi encima. Pensé que me iba a vender algo.
- ¿Usted va a subir para el ascensor?
Me preguntó con angustia en los ojos. Y apenas vio un gesto afirmativo en mí, se acercó más.
- Me voy con usted. No me gusta subir sola a los elevadores. Me dan miedo.
Pensé en esa señora al leer la noticia de que un ascensor “se desplomó” en el Complejo de la Caja del Seguro Social. Un ‘incidente’ que ocurrió entre el primer piso y la planta baja (en septiembre), según el comunicado de prensa. Cuando leí el titular me saltó el corazón. Hasta donde tengo entendido, la caída de un elevador puede ser fatal.
El asunto es que mucha gente que yo conozco —que no voy a nombrar, pero en la que estoy pensando— seguro sienten al leer esto confirmados sus peores temores y validan la razón de huir de esas máquinas siempre que puedan. He visto hasta jóvenes subir siete u ocho pisos de escalera porque no pueden con la idea de subirse a uno.
También he visto el avemaría, el padrenuestro y el credo en los ojos de algunos compañeros de ascensor. Sobre todo cuando suena un ruido raro, un retortijón metálico, o se prende y se apaga una luz entre un piso y otro. Y es que la ciudad de Panamá está repleta de edificios y de ascensores.
Por dos años llevé a mi papá periódicamente al Complejo en el Seguro Social. Al principio subía y bajaba hasta el piso siete con energía.
Yo a veces iba detrás de él con mucho esfuerzo. Pero conforme la enfermedad avanzaba, las fuerzas se le fueron disolviendo, y empezó a usar bastón. Ya ahí sí teníamos que esperar el ascensor.
Nos poníamos en esa filita aparte, donde se colocan los que van en silla de ruedas o tienen movilidad reducida. A veces podíamos ver la envidia en los ojos de los que llevaban en una fila de 20 a 30 personas esperando buen rato. De tres ascensores, funcionaban dos cuando había suerte. Muchas veces solo uno.
Algunas veces nos mandaban atrás, a usar los otros ascensores: los de camillas, comida, ropa sucia.
Allí eran otras filas. Topábamos muchas veces con personal de salud que se saludaba entre sí o tenía una broma interna. Y no era raro ver a personas pasar en camillas. A veces te encontrabas con una ascensorista que se tomaba su trabajo como el más serio del mundo, hasta que algún compañero la saludaba. Como una gendarme decía: “Aquí solo caben tantos”.
Ya se imaginarán: no le tengo miedo a los ascensores. Pero en esos ascensores sentía otro miedo, el de que la enfermedad estaba avanzando y de que mi papá iba poco a poco descendiendo en su caminar por este mundo.
Mi papá nunca habló de eso. Nunca se quejó. Siempre pensó que iba a mejorar, que se iba a poner bien y a ser el mismo de antes. Yo trataba de vivir un día a la vez, pensar que solo por ese día salíamos ambos juntos del hospital y de ese ascensor.