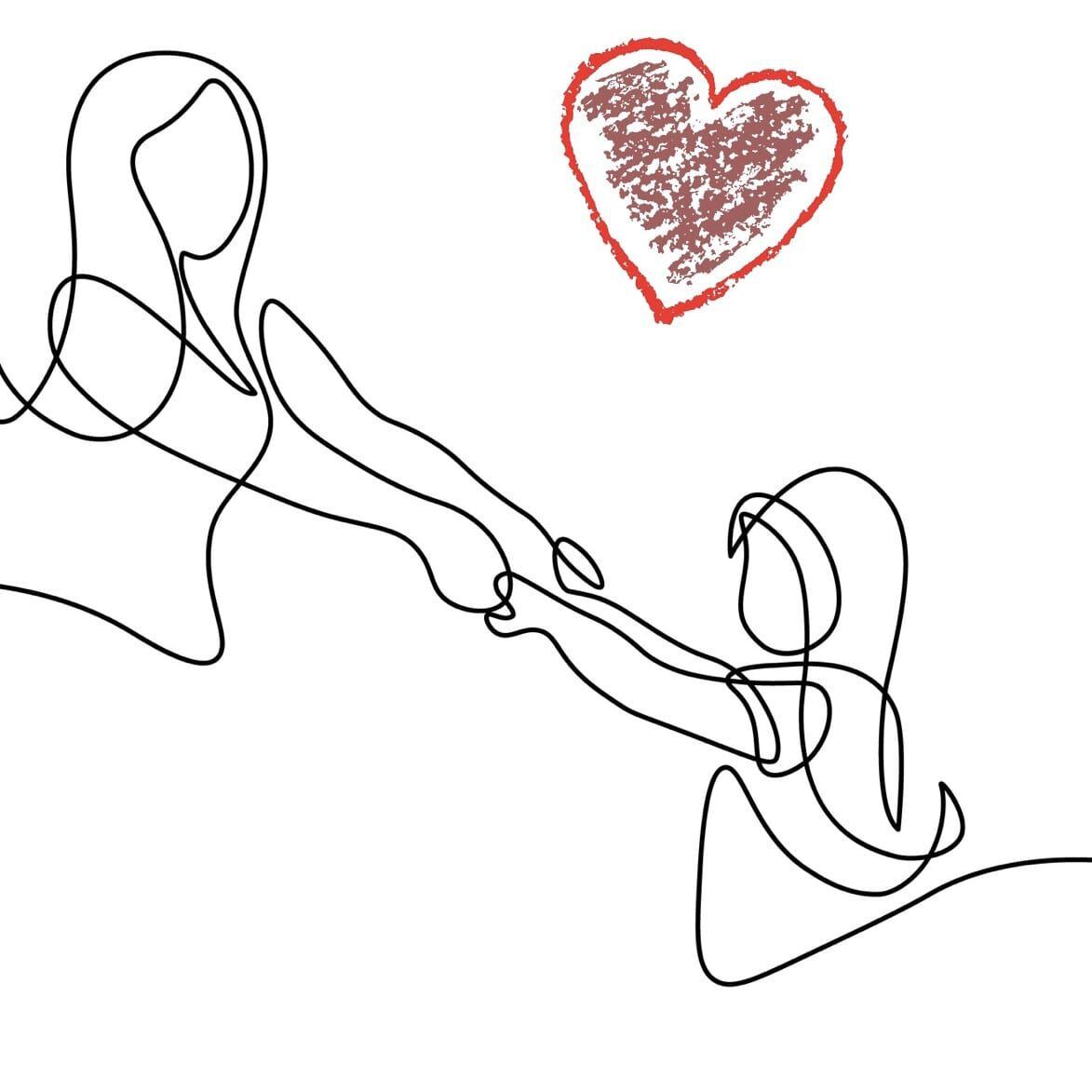Los años pasan y vamos creciendo. ¿Dónde queda el niño que un día fuimos?
Pareciera que cuando la madurez toca a la puerta, esa persona diminuta retrocede con gracia, para darle paso al adulto que se acerca con sus maletas. Pero a diferencia de las crisálidas, nuestro niño no desaparece. Se esconde; queda latente.
Con mi propia versión infantil me reencontré hace pocos meses.
Cuando salí de la casa de mis padres para construir la mía, empaqué todos los vestigios de mi existencia previa en cajetas. En realidad, en enormes tuppers de plástico, para que la humedad no fuera desbaratando despiadadamente ni las cajas –ni su contenido. Esos tuppers se convirtieron en nómadas que peregrinaron de un depósito a otro, hasta que les perdí el rastro. Sabía que estaban en algún lado, solo que no estaba segura en dónde.
No sé qué me motivó, pero una mañana de abril me puse una sudadera, me recogí el cabello en un moño, y bajé a desempolvar mis tesoros, donde sea que estuvieran. Encontré las cinco cajas de plástico en un depósito oscuro, que apenas abrí la puerta, me hizo estornudar.
Acarreamos las cajas hasta mi casa; no podía contener la emoción. Remover la primera tapa fue encender un portal para viajar por el tiempo.
Me encontré con varios pares de ojos, de mis muñecas que esperaron pacientes por décadas a que volviera por ellas. Desgreñadas, polvorientas, y tal vez sorprendidas, al no reconocer la cara adulta que les sonreía desde arriba.
Mis queridos peluches. ¿Se habrá encogido la Pantera Rosa? Recuerdo que era de mi tamaño; ahora, con tantos huecos, se veía anémico e indefenso. Manipulé cada pieza como si estuvieran hechas de arena, pues estaban a un soplo de desintegrarse.
En otra caja encontré mis libros. Todas esas obras que me cobijaron por horas enteras del aburrimiento, en una época en que no dependíamos de la tecnología para esparcirnos ni entretenernos. Fue a través de sus páginas que viajé por todo el universo.
Cada ejemplar tenía una etiqueta pegada al lomo, ya desteñida, de la tarde, hace tantos años, en que me di a la tarea de enumerar todos los libros en mi casa, como si fuera una biblioteca.
En otra caja estaba mi colección completa de casetes musicales. Montones de artistas que le dieron voz a mis alegrías y me consolaron con sus melodías… Aunque ahora pudiera escuchar todas esas canciones con solo apretar la pantalla de mi celular, cómo añoré tener dónde escuchar las cintas nuevamente. Minutos después encontré mi Walkman. Lastimosamente, ya no servía.
Cada boletín, trabajo y examen de mi segundo ciclo escolar estaba en otra de las cajetas: Al atisbar mis 5.0 en español me felicité por haber sido siempre tan aplicada. Hasta que encontré mis 2.0 en matemáticas.
En la última caja conservé con total deferencia absolutamente todo lo que en algún momento fue especial para mí. Salvo un muñeco de Star Wars que desconozco su origen, cada pieza despertó recuerdos y me sacó una sonrisa.
Pero cuando los vinilos que trajimos de Japón cobraron vida en un tocadiscos que tiene mi hijo, estas sonrisas se mezclaron con lágrimas.
Es curioso cómo la letra de canciones que no entiendo, tendieron el puente entre la mujer que soy y la niña que fui. A esa versión inocente corrí a darle un abrazo, y en bajito le susurré: “Hola pequeña, te he extrañado”.