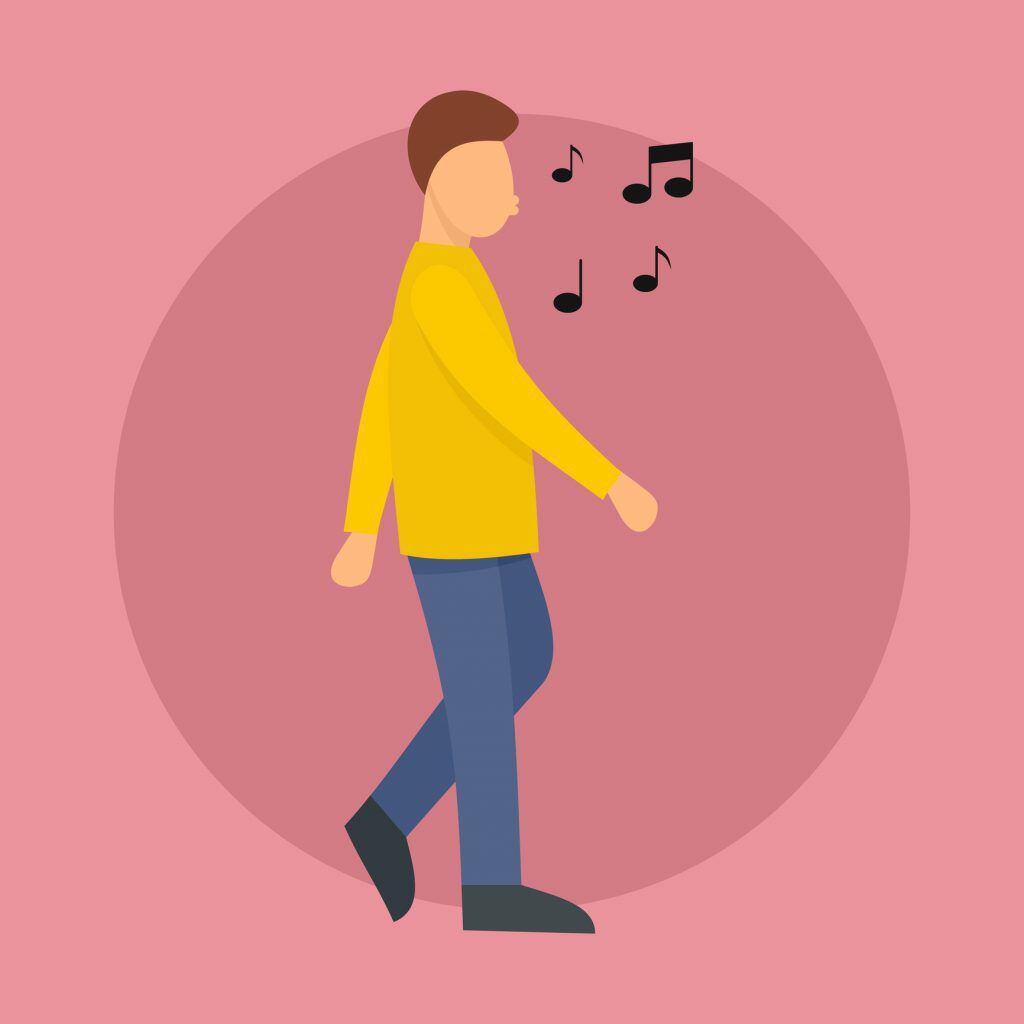En la casa en que crecí, o más bien debo decir hogar pues casas recorrimos un millón, estaban aquellos que comían muslo y encuentro de pollo y quienes preferían la pechuga; quienes eran ágiles para subirse a un árbol y otros un poco más lentos; los que felices se tomaban su root beer en el autocine y quienes la sufrían todo el camino. Es normal, éramos siete muchachos y no a todos podía gustarnos lo mismo.
Hacíamos pocas comparaciones entre nosotros y creo que esto se debía principalmente a que no había tiempo en el universo para el aburrimiento y, por lo tanto, quién puede pensar en lo que el otro hace o deja de hacer. Excepto, por supuesto cuando llegamos al departamento de silbar.
Mi papá era un gran silbador, igual que lo es mi marido y es una destreza que me hechiza. Es más, me concentro tanto en ella que sé, por ejemplo, que si mi marido no silba en las mañanas mientras se viste, algo le ocurre: llámese una tristeza, una preocupación o alguna otra cosa por el estilo. Si no silba no está feliz.
En casa también había hermanos que desde muy niños podían silbar y otros, como yo, que pertenecíamos al bando de mi mamá: el de los “no silbadores”. Hasta el sol de hoy a los sesenta y seis años no puedo silbar. ¡Y no se imaginan cuánto trato! Los silbidos siempre me traen recuerdos agradables. Mami Loli, mi abuela tenía una tonadita especial que usaba para “llamar” a mi abuelo Juan. Tampoco aprendí a leer y mucho menos escribir música así es que ni siquiera se las puedo replicar, pero la tengo tan fresca en mi mente que si me concentro la escucho de viva voz.
Para agravar mi complejo tengo varios nietos silbadores. Y cuando digo silbadores es porque, casi justo con sus primeras palabras, emitieron sus primeros silbidos. Me alegro por ellos pues sus cónyuges siempre conocerán su estado de ánimo. El mío, tienen que descifrarlo según la forma en que “miro pa’ llá”. Soy persistente, me conocen, por lo que seguro se imaginan que no he dejado de tratar, sin embargo, es una destreza que me elude completamente.
Les puedo dar mil y una razones por las cuales me gustaría poder silbar, siendo la primera que es divertido. Y lo era aun más antes de que existieran todos los aparatos portátiles reproductores de música. Así, silbando, podía uno hacerse compañía mientras iba de un lugar a otro o mientras completaba una tarea como cocinar, planchar o bordar. Yo solo quisiera poder hacerlo para ahuyentar la frustración de no poder.
Otro equipo en el que acompaño a mi mamá es en el de quienes no pueden quiñar los ojos. Bueno, medio la acompaño pues ella no puede quiñar ninguno de los dos y yo me defiendo con uno. Gracias a Dios es el izquierdo así es que no paso tanto trabajo cuando quiero tomar una foto. Aunque, pensándolo bien, probablemente son muy pocos de ustedes los que recuerdan que alguna vez debimos llevarnos la cámara al ojo para disparar una foto. Pero… ese es cuento para otro día.